Ciencia y Salud
Igualdad en el deseo sexual de mujeres y hombres
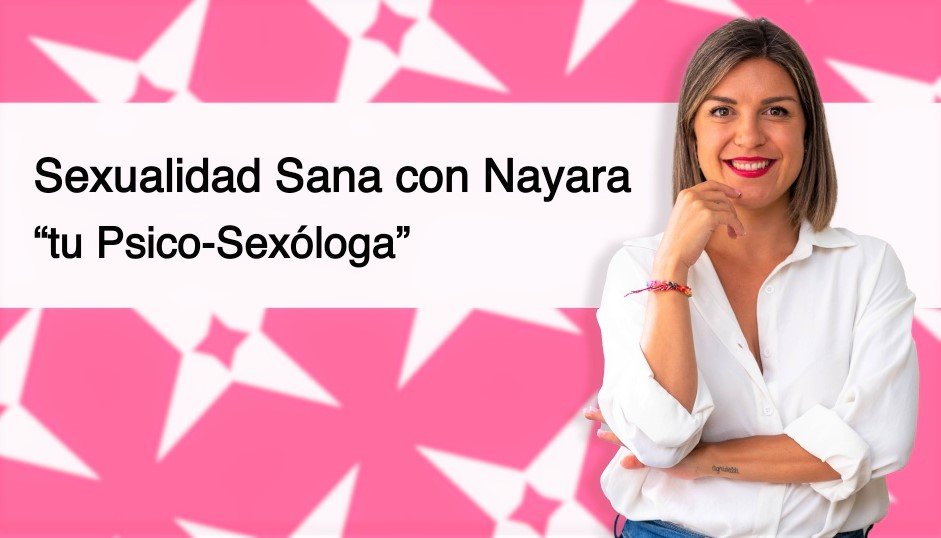

Solemos pensar que el deseo sexual de la mujer es menor que el deseo sexual del hombre. Que la sexualidad en ellos es algo más instintivo y que sus altos niveles de testosterona generan una mayor necesidad de sexo.
Tanto es así que, desde mi experiencia clínica, escucho atentamente a un buen número de hombres que acuden rápidamente a mi consulta a pedir ayuda profesional cuando llevan una pequeña temporada con bajo deseo de sexo.
En cambio, nosotras normalizamos la falta de este deseo sexual como si fuera parte de nuestra natutaleza… Y no, no pedimos tanta ayuda especializada.
A esto se añade que, entre mis seguidoras de Sexperimentando, sólo el 30 % de ellas manifiestan estar totalmente satisfechas con su vida sexual.
De hecho, muchas de estas mujeres reconocen sentir pereza o preferir dedicar su tiempo a otros menesteres; aunque luego, cuando practican sexo, dicen pasarlo muy bien… Incluso piensan: “¿Por qué no lo haré más?”

Nayara, ¿qué diferencias se observan en el deseo sexual de la mujer?, pregunta Marieta.
Las mujeres tenemos el mismo deseo sexual que los hombres, sólo que de manera diferente. Toda esta confusión se debe al desconocimiento.
Generalmente, existen dos tipos de deseo sexual: tipo uno y tipo dos.
El deseo tipo uno es más instintivo, característico en los hombres: aparece, se genera la excitación y el deseo finaliza cuando se quedan satisfechos, ya sea a nivel individual o en pareja.
Sin embargo, en muchas mujeres lo que acontece es el deseo tipo dos. En nosotras, no se genera tanto desde el instinto.
Si el deseo sexual aparece, nos busca, y si nuestro cuerpo y mente responden a estas señales, podemos pasarlo muy muy bien solas o en compañía.
Esta mínima diferencia entre los tipos 1 y 2 se resume en un sencillo encaje entre las dos formas de sentir y desarrollar el deseo sexual.
A la vez, las mujeres hemos normalizado disfrutar poco de las relaciones sexuales; y hemos normalizado el callarnos por lo que puedan pensar de nosotras si somos creativas o proponemos nuevas experiencias eróticas y sexuales.
Tambien hemos normalizado que ellos sean insistentes, hasta “pesados”… Una situación que tampoco tiene demasiado sentido.
“Es hora de romper con todas estas ideas preconcebidas“, subraya Nayara Malnero Suárez.
Conclusión de Nayara, tu psicosexóloga: “Mujeres y hombres podemos tener la misma intensidad en el deseo sexual, pero a veces, simplemente, lo sentimos de forma diferente… Y recuerda, el sexo siempre debe de ser libre, sano y seguro, tanto para ellas como para ellos”.
Videoblog de Psicosexología en EFEsalud con Nayara Malnero Suárez, psicóloga, sexóloga clínica y sex coach, especialista en relaciones de pareja, educadora sexual y terapeuta, además de comunicadora.
La entrada Igualdad en el deseo sexual de mujeres y hombres se publicó primero en EFE Salud.
Ciencia y Salud
¿Médico + investigador = mejor asistencia clínica? Estos expertos y expertas afirman que sí
Los facultativos que forman parte de un grupo de investigación médica generalmente prestan una mejor asistencia clínica a sus pacientes porque adquieren un conocimiento más amplio y profundo de las enfermedades sometidas a tratamiento.
Es una de las conclusiones del foro Diálogos EFE ‘Innovación y Futuro: El Valor de la Investigación Médica», celebrado en el Colegio de Médicos de Alicante (COMA).
Han participado el premio ‘Alberto Sols 2025’ a la Labor Investigadora Clínica y vicerrector de Planificación y Responsabilidad Social de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Domingo Orozco; la vicedecana de Ordenación Académica de la Universidad de Alicante (UA) e investigadora del Centro del Investigación en Salud Laboral, Elena Ronda; y la delegada provincial de Asisa, Paula Giménez, además del presidente del COMA, Hermann Schwarz, y la vicepresidenta segunda de esta institución, Ana Segura.
Para el doctor Orozco, la investigación es crucial en el día a día del médico, ya que se ha demostrado empíricamente que aquel que además de una atención al paciente desarrolle un trabajo investigador, acaba por ser «mejor clínico» en la consulta porque tiene un conocimiento más profundo.
El catedrático de la UMH ha puesto de manifiesto que en esta faceta científica, y «por muy habilidoso que sea», el médico «no puede saber de todo» y debe contar con el respaldo del soporte metodológico que ofrece un hospital, un instituto, una fundación o una universidad para que sus estudios puedan tener una traslación al ámbito clínico.
La investigación, en beneficio de la ciudadanía
Tras señalar que el Código de Deontología Médica refleja que la investigación debe formar parte de la actuación de cualquier profesional junto a la asistencia clínica, la vicedecana de Ordenación Académica de Medicina de la Universidad de Alicante ha asegurado que la investigación alicantina juega una «liga de primera».
Ha proseguido que esta situación se refleja en la alta cantidad y calidad de los proyectos de la provincia financiados por los fondos europeos pese a que a las dificultades de unos trámites burocráticos muy pesados que, a menudo, desaniman al investigador.
En todo caso, la doctora Ronda ha insistido en que el trabajo científico debe estar muy vinculado a la práctica clínica porque «no se investiga por investigar, sino para mejorar la atención a los ciudadanos».

La delegada provincial de Asisa en Alicante, Paula Giménez, ha señalado que su compañía canaliza todo el desarrollo del conocimiento a través de una fundación propia que financia no grandes proyectos científicos, sino iniciativas de menor tamaño para fomentar un rico ecosistema investigador.
La fundación Asisa patrocina 15 cátedras en once universidades públicas y privadas del país, entre ellas una en la UA y tres en la UMH, con el convencimiento de que la inversión en formación e investigación «retorna» a la sociedad a través de mayores expectativas para los pacientes.
Impulso e inversión desde Alicante
Para contribuir al objetivo de poner en el foco la investigación médica, la Fundación del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (FUNCOMA) ha abierto este año la primera ‘Ayuda Extraordinaria a la Investigación Médica’, dotada con 50.000 euros y destinada a impulsar un proyecto de investigación médica de excelencia con sello alicantino, que tenga un enfoque de alta relevancia clínica y un potencial impacto social.
Con vocación de convertirse en un referente anual para la Ciencia y la Medicina, el presidente del Colegio, Hermann Schwarz, ha explicado que esa cuantiosa ayuda pretende materializar el compromiso del COMA con quienes construyen el futuro médico desde la provincia contribuyendo a mejorar la calidad asistencial y la salud de toda la población.

Esta ayuda extraordinaria, a la que este primer año optan 13 proyectos de hospitales, universidades y centros de investigación, será el eje central del nuevo programa formativo y de investigación impulsado por FUNCOMA y la Fundación Navarro-Tripodi bajo el nombre de ‘Becas LUMED’, con una dotación económica de 170.000 euros en su conjunto, liderando las partidas a la investigación médica de una fundación de colegio de médicos en España.
El nombre del beneficiario de la ‘Ayuda Extraordinaria a la Investigación’ se desvelará el próximo 27 de noviembre en la I Gala Becas LUMED, que incluirá la entrega de 23 becas para estancias formativas en instituciones nacionales e internacionales de prestigio, clasificadas por categorías (formación MIR, especialistas jóvenes, senior y mejor currículum MIR de la convocatoria de 2024).
La entrada ¿Médico + investigador = mejor asistencia clínica? Estos expertos y expertas afirman que sí se publicó primero en EFE Salud.
Ciencia y Salud
Consejos de los expertos para evitar comprar compulsivamente en Black Friday y Navidad
Con la llegada del Black Friday, Cyber Monday y las navidades las compras se disparan y, con ellas, el riesgo de caer en el llamado síndrome del comprador compulsivo, una conducta en la que comprar productos se convierte en una forma de aliviar el estrés, la tristeza, o el aburrimiento. Nuevo post de los expertos del blog «Salud y prevención».
“No es que a la persona le guste comprar, sino que utiliza la compra como una vía de escape emocional”, explica la psicóloga Laura Güemes, de Quirónprevención, quien advierte de seis señales clave para reconocer este comportamiento, a la vez que nos propone una serie de sencillas estrategias para disfrutar de las ofertas sin arrepentirse después.
“Antes de comprar merece la pena pararse un momento y hacerse algunas preguntas: ¿Realmente lo necesito? ¿Podría esperar unos días? ¿Estoy comprando porque me gusta o porque estoy nerviosa, triste, o aburrida? A veces, sólo con darnos ese espacio ya cambia completamente la decisión”, sugiere la experta.

Qué es el síndrome del comprador compulsivo
Laura Güemes explica que el síndrome del comprador compulsivo es aquel que se desarrolla cuando la persona siente una necesidad casi incontrolable de comprar, aunque no lo necesite, o incluso sabiendo que luego se va a arrepentir.
“No es que le guste comprar, sino que usa las compras como una forma de aliviar emociones como la ansiedad, el vacío, o la tristeza. El problema es que el alivio dura poco, y después suele aparecer la culpa o la sensación de ‘¿por qué lo he hecho?’”, indica la psicóloga.
Y es que son varios los factores psicológicos que influyen en comprar en fechas tan señaladas como el Black Friday, e incluso en las Navidades, tal y como asegura.
Por un lado, menciona a la presión social: “Vemos a todo el mundo comprando y sentimos que ‘si no aprovecho, pierdo algo’; aunque también influye la publicidad agresiva de estos días, así como la sensación de urgencia (‘sólo hoy’, ‘últimas unidades’), que activan el miedo a perder la oportunidad. Además, en estas fechas solemos estar más emocionales o estresados, y el consumo puede funcionar como una forma de autorregulación emocional”.
Señales de alerta y tips frente a la compra compulsiva
La psicóloga Laura Güemes, de Quirónprevención, detalla que algunas señales de alerta que podrían indicar que se está comprando compulsivamente son:
- Comprar sin planificación.
- Sentir culpa o arrepentimiento tras la compra.
- Esconder las compras.
- Gastar más de lo previsto de forma repetida.
- Acumular productos que no se usan.
- Sentir ansiedad cuando no se puede comprar.
“En estos casos, el acto de comprar deja de ser una elección libre y se convierte en una necesidad emocional”, remarca. De ahí que apueste por que, ante este tipo de fechas, lo más importante sea planificar las compras, hacer una lista de lo que realmente se necesita, y fijar un presupuesto cerrado antes de empezar a mirar.
Sostiene que también ayuda el evitar ‘pasear’ por webs o tiendas sin un objetivo claro, “porque eso aumenta la exposición a estímulos”, al mismo tiempo que esta psicóloga considera que otra estrategia útil es esperar unas horas, o incluso un día antes de confirmar una compra, y preguntarse si realmente necesitamos ese producto o es algo que, simplemente, nos ha llamado la atención.

Las emociones que hay detrás de las compras compulsivas
“Y, por supuesto, revisar las emociones: muchas veces compramos por aburrimiento, estrés, o recompensa”, insiste esta psicóloga de Quironprevención.
Cree, de hecho, que influye muchísimo el estado emocional en el comportamiento de la compra: “Cuando estamos tristes, ansiosos, o aburridos, el cerebro busca una gratificación inmediata, y comprar puede dárnosla. El problema es que ese alivio dura poco, y a menudo, después, aparece la culpa. En cambio, si compramos desde un estado emocional más tranquilo, solemos hacerlo de forma más racional y ajustada a nuestras necesidades reales”.
Es más, Güemes avisa de que las redes sociales juegan un papel muy notable en este escenario y los algoritmos aprenden qué es lo que nos gusta y nos muestran productos adaptados a nuestros gustos y emociones.
«Además, las redes fomentan la comparación: ver lo que otros compran o muestran puede despertar el deseo de tener lo mismo. Todo está diseñado para generar impulso, por eso es importante tomar conciencia de que el entorno digital no es neutral”, agrega.
Una estrategia útil: el periodo de reflexión
La experta apuesta por establecer un ‘periodo de reflexión’ antes de realizar una compra, para tomarse un tiempo, puesto que así se corta el circuito del impulso.
“No hay un número exacto, pero esperar al menos 24 horas suele ser suficiente para que la parte más racional del cerebro vuelva a tener el control. Si pasado ese tiempo seguimos queriendo el producto, es más probable que se trate de una necesidad real y no de un impulso momentáneo”, añade.
Con la celebración del Black Friday recuerda que el objetivo no es no comprar, sino comprar con conciencia.
“El problema no está en aprovechar una oferta o regalar algo bonito, sino en hacerlo desde el impulso, desde esa sensación de ‘lo necesito ya’ o ‘si no lo compro ahora me voy a arrepentir’. Ahí es donde el consumo deja de ser una elección libre y se convierte en una forma de llenar vacíos o de calmar emociones”, avisa.
Y si al final compramos, mantiene la psicóloga de Quironprevención, que sea algo que aporte valor, que tenga un propósito o que realmente nos haga ilusión, y que no sólo sea cuestión de llenar el carrito ‘porque está rebajado’, sino disfrutar de estas fechas también pasa por poner límites, porque cuando aprendemos a decir ‘no’ a lo que no necesitamos, nos quedamos con lo que de verdad importa.
La entrada Consejos de los expertos para evitar comprar compulsivamente en Black Friday y Navidad se publicó primero en EFE Salud.
Ciencia y Salud
Cuando tu entorno laboral te genera inseguridad: cinco señales para evitar el bucle del ‘miedo al error’
La inseguridad y la indecisión pueden afectar al rendimiento y la salud laboral, aunque muchas veces estos factores pasan desapercibidos. Los expertos del Cigna Healthcare ofrecen una serie de señales que permiten actuar a tiempo para evitar caer en un bucle derivado del miedo al error y favorecer, así, el bienestar en el trabajo.
A través de una nota de prensa, explican que en muchos casos la falta de apoyo emocional por parte del entorno laboral configura un ámbito en el que las exigencias profesionales se vuelven una carga insostenible. Aparece el miedo al error. Consecuencia: desgaste personal.
Desgaste que se manifestará con signos de agotamiento visible, pero también con signos menos perceptibles como “una persistente sensación de bloqueo e incertidumbre”.
La directora de Recursos Humanos de Cigna Healthcare España, Almira Bueno, recalca, tal y como recoge el comunicado: “Cuando el entorno laboral carece del soporte emocional necesario, las dudas y el miedo al error se intensifican, afectando no solo el bienestar personal sino también a la capacidad para tomar decisiones y generar impacto positivo”.
Síndrome del impostor en el trabajo
Dice el informe Cigna Healthcare International Health Study que el 42 % de la población mundial considera que su entorno laboral ofrece oportunidades suficientes para cuidar su salud personal. En España, esta cifra se coloca en el 32 %.
La inseguridad como freno interno, como límite a la autonomía, como muro frente a la iniciativa propia. Cigna describe entonces dos fenómenos que sirven como ejemplo del impacto de este malestar:

- El síndrome del impostor. Sensación persistente de no estar a la altura a pesar de la evidencia de merecer los éxitos o logros. Quienes lo experimentan viven con un miedo constante a ser «descubiertos», lo que genera ansiedad anticipatoria, autocrítica intensa y la tendencia a evitar nuevas responsabilidades.
- La aboulomanía laboral. Una indecisión crónica que a menudo es motivada por el temor a cometer errores. Esto puede derivar en postergación de tareas, delegación excesiva o rechazo a asumir compromisos.
Bueno recalca que “impulsar una cultura que promueva la autoconfianza, la autonomía y el apoyo organizacional a través de un entorno que permita el error como parte del aprendizaje resulta esencial para potenciar el talento y el desempeño”.
Cinco señales clave para prevenirlo
Desde Cigna Healthcare enumeran 5 señales que indican la presencia de alguno de los dos fenómenos citados, permitiendo actuar a tiempo para prevenir que la inseguridad emocional altere el ámbito laboral:
- Autopercepción distorsionada del propio mérito. Es la tendencia a minimizar los logros atribuyéndose a factores externos. Hay que reforzar un reconocimiento honesto, específico y cercano para afrontarlo.
- Bloqueo en la toma de decisiones. La indecisión crónica, incluso en cuestiones menores, genera retrasos y dependencia de otros. Una manera de mitigar esta dificultad es a través de la clarificación de roles, objetivos y un adecuado acompañamiento emocional.
- Ansiedad anticipada ante nuevos retos o visibilidad. El temor al fracaso o a no cumplir las expectativas, a menudo provoca que las personas rechacen oportunidades valiosas. Promover que el error se entienda como parte del aprendizaje es esencial para poder superarlo.
- La dependencia constante de aprobación externa limita el desarrollo de la autonomía emocional y el criterio propio. Es esencial fomentar el autoconocimiento y la seguridad en uno mismo para combatirlo.
- Evitar responsabilidades por miedo al fracaso es una estrategia de autoprotección, pero puede confundirse con falta de compromiso. Restaurar la confianza interna se puede lograr a través de la empatía y el desarrollo de habilidades emocionales.
La entrada Cuando tu entorno laboral te genera inseguridad: cinco señales para evitar el bucle del ‘miedo al error’ se publicó primero en EFE Salud.
-

 Mundo Economía3 días
Mundo Economía3 díasProexca acerca el ecosistema tecnológico de Canarias a las empresas de Alemania
-

 Mundo Economía3 días
Mundo Economía3 díasEl grupo DSV en España certifica que el 100% de su consumo eléctrico proviene de energías renovables
-

 Mundo Economía3 días
Mundo Economía3 díasAir Europa y OK Mobility se alían para ofrecer ventajas a sus clientes más fieles
-

 Newswire3 días
Newswire3 díasSocios transoceánicos: PowerChina teje un nuevo futuro para el desarrollo entre China y América Latina con prácticas verdes
-
Ciencia y Salud3 días
Los cambios del cerebro a lo largo de la vida: a los 9, 32, 66 y 83 años
-

 Mundo Economía3 días
Mundo Economía3 díasNEVAL investiga los nematodos como indicadores del equilibrio del suelo en línea con ‘Soil Health’ europea
-

 Newswire3 días
Newswire3 díasIQOS Curious X y ZAMNA lanzan alianza global comenzando en Tulum, donde la curiosidad enciende el ritmo de la Jungla
-

 Innovación y Tecnología3 días
Innovación y Tecnología3 díasEE. UU. presiona a la UE para que elimine las normas digitales contra sus empresas tecnológicas












